El concepto de ciudadanía
El concepto de ciudadanía se ha convertido en uno de los términos clave del debate político a partir de la década de 1990. Esta relevancia se debe, en gran medida, a que es un concepto que se halla en plena evolución debido a los grandes cambios económicos, sociales y políticos de fin de siglo.
Podemos definir ciudadanía como un status jurídico y político mediante el cual el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos, sociales) y unos deberes (impuestos, tradicionalmente servicio militar, fidelidad...) respecto a una colectividad política, además de la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado. Esta facultad surge del principio democrático de soberanía popular.
El ciudadano (de España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos...) dispone de una serie de derechos, reconocidos en sus constituciones, pero además tiene obligaciones con respecto a la colectividad (fiscales, militares...). En un estado democrático, el ciudadano se ve obligado a cumplir con esas obligaciones ya que son aprobadas por los representantes que él ha elegido utilizando uno de sus principales derechos políticos como ciudadano, el de sufragio.
La condición de la ciudadanía está restringida a las personas que tienen esa condición. Las personas que habitan en un territorio del que no son ciudadanos están excluidas de los derechos y los deberes que comporta la condición de ciudadano. Cada estado tiene unas normas que regulan la manera por la cual un individuo adquiere la nacionalidad de ese estado, es decir, la condición de ciudadano.
Esta concepción de ciudadanía es la propia del período histórico iniciado con las grandes revoluciones liberales de fines del siglo XVIII, y caracterizado por la primacía del Estado-nación como colectividad política que agrupa a los individuos. Esta ciudadanía equivale a nacionalidad.
En la tradición occidental “el ciudadano es un conjunto de atributos legales y a la vez un miembro de la comunidad política” como explica Isidore Cheresky.[4] Hasta hace poco,[¿cuándo?] la influencia del derecho administrativo determinó el concepto de ciudadanía. Sin embargo, junto con los cambios de las dinámicas sociales se sobrevino la reorientación del concepto de ciudadanía, remontándose a modelos anteriores.
Rousseau en su momento describió la diferencia entre ciudadano y hombre según lo que cada uno perseguía, para él el hombre persigue la felicidad, mientras que el ciudadano busca la justicia. Ciudadanía es un concepto que se vale de dos raíces, la política y el derecho. Sin embargo, y con carácter netamente exploratorio, se puede entender ciudadanía como que “no basta la justicia procedimental para vivir, hacen falta el sentido y la felicidad que se encuentran en las comunidades. Además de diseñar modelos racionales de justicia, hay que reforzar en los individuos su sentido de pertenencia a una comunidad, principios que han de ir a la par. Ambos componen el concepto de ciudadanía, que une la racionalidad de la justicia con el calor del sentimiento de pertenencia”.[5]
Haber retomado modelos anteriores de la ciudadanía, donde la definición se paseaba por un vínculo político, es entender al ciudadano "por ser miembro de la comunidad política; el vínculo por la palabra y por la acción arrancaba a los individuos del dominio de las tareas privadas… La ciudadanía era en este sentido una actividad pública que tenía valor en sí misma y era considerada incluso como la vida buena por oposición a la simplemente orientada a la satisfacción de necesidades
En este contexto se puede definir ciudadanía como "el derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público Aunque las mujeres, en la Grecia Antigua, tenían privado el derecho a todo tipo de En el ámbito del Derecho Administrativo, ciudadana es toda persona que hace una relación especial frente a la Administración, ya que si la tuviese pasaría a ser lo que esta disciplina denomina interesado/a).
Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones,[7]
En el Consejo Europeo se es cada vez más consciente de que términos como «ciudadano» y «ciudadanía» no son estables ni admiten una definición única. el término ciudadano puede definirse en términos generales como «una persona que co-existe en una sociedad». Esto no significa que la idea de ciudadano en relación con el Estado Nación ya no es pertinente o aplicable, sino que, como el Estado Nación ha dejado de ser el único centro de autoridad, ha tenido que darse una definición más general del concepto. Este concepto más extenso de ciudadano y ciudadanía ofrece un posible nuevo modelo para analizar cómo vivimos juntos. Se trata, por tanto, de traspasar los límites de la noción de «Estado Nación» y de adoptar la de comunidad, que engloba el marco local, nacional, regional e internacional en el que viven las personas.
El origen: Grecia y Roma.
1.1. Grecia.
Antes de que Aristóteles concibiese el término "politeia" (ciudadanía), los atenienses ya habían decidido que era necesario que todos los ciudadanos se implicasen en el gobierno de la ciudad. Ya fuese asistiendo y votando en la Asamblea, ya fuese tomando parte de un jurado popular o desarrollando alguno de los múltiples cargos políticos, la participación directa en los asuntos públicos constituía la esencia misma de la ciudadanía.
De hecho, el que desatendía sus obligaciones cívicas para ocuparse sólo de sus asuntos privados no era considerado un polités (ciudadano), sino un idiotés, es decir, un incívico, alguien que más que un mal ciudadano debe ser considerado un no-ciudadano, un parásito que hay que expulsar del cuerpo social.
Parece evidente, entonces, que en una democracia participativa y de reducidas dimensiones como era la polis griega, la esfera pública y la privada resultaban prácticamente inseparables. Ser buena persona equivalía ser buen ciudadano, y a la inversa; hasta el punto de que sólo el ejercicio de la ciudadanía con sus derechos y obligaciones, podía proporcionar la plenitud de una vida feliz.
La democracia ateniense fue un fugaz experimento que todavía hoy nos fascina. Durante un par de siglos, funcionó un sistema en el que todas las decisiones políticas eran objeto de deliberación y votación en la Asamblea, donde todos los ciudadanos podían participar en pie de igualdad.
Este sistema tenía una grave limitación: su carácter excluyente ya que casi dos tercios de la población-mujeres, esclavos y metecos- estaban privados de derechos políticos, aunque tenían ciertos derechos económicos y la obligación de pagar impuestos.
A pesar de sus insuficiencias, la ciudadanía griega, entendida como igualdad ante la ley (isonomía) y como igualdad ante la Asamblea (isegoría), supone un gran avance respecto de la situación anterior.
1.2. Roma.
Los romanos defendieron un concepto de ciudadanía más inclusivo que los griegos. En Grecia sólo formaban parte del demos o pueblo los integrantes de las tribus autóctonas. Únicamente los nacidos en la polis de padres ciudadanos podían ser ciudadanos. En Roma, en cambio, la condición de ciudadano (civis), originariamente reservada a los descendientes de los fundadores de la ciudad, se fue extendiendo progresivamente a todos los hombres libres del Imperio, independientemente de su origen.
De esta forma, un hispano, un galo o un judío de Palestina gozaban de los mismos derechos que un romano de nacimiento. Es el caso, por ejemplo, del filósofo y político Séneca, nacido en Córdoba y que llegó a ser senador, o de los emperadores Adriano y Trajano, originarios también de la región romana de Hispania.
Con la civilización latina, la ciudadanía abandona el carácter étnico y particularista que tenía en Grecia para llegar a ser cada vez más univerPsalista e integradora.
Por otra parte, y a diferencia de la griega, que era más política, la ciudadanía romana tenía un carácter jurídico que consistía en vivir bajo el derecho romano y gozar de la protección de la ley. Ser ciudadano de Roma, pues, era un estatus legal que incluía derechos y deberes a partes iguales.
Entre las obligaciones figuraban el servicio militar, pagar los impuestos y respetar las leyes. En cuanto a los derechos, algunos afectaban a la esfera privada (derecho a contraer matrimonio con una persona ciudadana, derecho a comerciar en igualdad) y otros relacionados con el ámbito público: derecho a votar en la Asamblea, derecho a ser escogido magistrado, etc.
Ahora bien, a pesar del progreso social alcanzado en esta época, la ciudadanía continuaba restringida a los hombres libres, excluyendo por principio a los esclavos y en la práctica a las mujeres. E incluso entre los ciudadanos, las diferencias económicas y los privilegios de clase impedían una igualdad efectiva.
2. La Edad Media.
La caída del Imperio Romano en el siglo V de nuestra era supuso la desaparición de un modelo sociopolítico y de un concepto de ciudadanía que había perdurado casi mil años.
Durante el feudalismo, las relaciones sociales experimentan una profunda transformación, los vínculos que unen a los individuos ya no son horizontales, de reciprocidad entre iguales, sino verticales, de subordinación de inferior a superior. El ciudadano se convierte en súbdito o vasallo de un señor que le presta protección a cambio de trabajo y obediencia. En este contexto, la fuerza hace el derecho y el poder de los individuos viene determinado por su posición en la jerarquía social.
Con el paso del tiempo, ya en la baja Edad Media, la revitalización del comercio y de la vida urbana favorecerá la recuperación de cierta conciencia cívica. No se puede olvidar tampoco la importancia que tuvo en este proceso el redescubrimiento de clásicos como Platón o Aristóteles.
Así, el ciudadano o burgués no será el habitante del burgo (en la Edad Media, núcleo urbano formado alrededor de un castillo o ciudad amurallada), por oposición a los que viven en el campo ligados a la tierra y a un señor, sino el hombre asociado a un gremio y comprometido con el gobierno de su ciudad.
Surgen así los ayuntamientos y las comunas, muchas de las cuales llegaron a gozar de un considerable grado de autogobierno y de participación ciudadana. En cierta forma, las ciudades medievales constituían un contrapoder a la autoridad del rey y de la nobleza. La lucha por conseguir un fuero (históricamente, norma o código dados para un territorio determinado) que garantizase a los habitantes de los Burgos derechos y prerrogativas frente al poder real fue una constante de esta época.
Estas aspiraciones políticas de la incipiente clase burguesa fueron recogidas por filósofos como Marsilio de Padua (siglo XIV), que denunciaban el poder tiránico de reyes, nobles y papas, y abogaban por dar mayor protagonismo al pueblo.
Poco a poco va ganado terreno la convicción de que ningún poder que se imponga despóticamente, sin el consentimiento de los gobernados, puede ser legítimo.
3. La Modernidad.
Con el Renacimiento asistimos a la consolidación de una nueva forma de organización política que se había gestado al final de la Edad Media. Hablamos del Estado moderno. Se trata de un proceso de unificación de territorios próximos, hasta ahora soberanos, bajo una misma jurisdicción encarnada en la figura del monarca. Es el caso, sobre todo, de Inglaterra, Francia y España.
Esta centralización supone la subordinación de las diversas instancias de poder existentes (nobleza, clero) a una única autoridad suprema, la del rey. En consecuencia, se establece un vínculo directo entre el individuo y el Estado. Los otros vínculos de fidelidad heredados de la época feudal se extinguieron progresivamente, en la medida en que se reafirmó lo que liga al súbdito con el monarca, entendido como encarnación del Estado.
En este contexto, surge una nueva idea de ciudadanía que poco tiene que ver con el ideal cívico del mundo clásico. Ahora el ciudadano es el súbdito que debe obediencia al Estado y que recibe de él protección y ayuda. La pertenencia a un Estado nacional en calidad de súbdito, es decir, sujeto con derechos y deberes, es lo que caracteriza este nuevo concepto de ciudadanía.
Ahora bien, ¿qué clase de ciudadanía es ésta que no permite ningún tipo de participación política y que reduce a una larga lista de obligaciones hacia el Estado? ¿Puede considerarse ciudadano el que no es más que súbdito, es decir, aquel que queda ligado a las decisiones de un poder superior que no ha escogido y del que siquiera puede discrepar?
Una cosa parece evidente: la monarquía absoluta no es compatible con un estado de ciudadanía. Podrá quizá ofrecer seguridad y garantizar la igualdad de todos los súbditos- como pedía Hobbes-, pero lo hace al precio de sacrificar la libertad individual y de impedir cualquier tipo de participación política. No es extraño, entonces, que acabasen surgiendo voces que reclamaban un cambio de orientación, en el sentido de otorgar un mayor protagonismo a los individuos en todo lo que afecta a su gobernación.
Estas voces tienen nombre propio, como Locke, Montesquieu, Kant o Rousseau, y sus ideas dieron lugar a la Ilustración, la corriente filosófica e ideológica más importante del siglo XVIII.
Kant definía la Ilustración como la salida del ser humano de su minoría de edad intelectual. El sapere aude kantiano era la señal de salida en la carrera con la emancipación de los individuos de cualquier forma de dominación.
Sin embargo, la crisis de la monarquía absoluta había empezado ya un siglo antes en Inglaterra. La Revolución Gloriosa de 1688 instauró un régimen constitucional que establecía un equilibrio de poder entre el rey y el Parlamento, órgano representativo del conjunto de la ciudadanía. Es el nacimiento del Estado liberal.
El apóstol de esta revolución fue el filósofo J. Locke (1632-1704), conocido por ser uno de los principales defensores de la teoría del contrato social.
Según Locke, ningún poder es legítimo si no cuenta con el consentimiento y la participación activa de los gobernados, elevados así de la condición de súbditos a la de ciudadanos. La función del estado no es otra que la de asegurar los derechos individuales fundamentales. La libertad, la igualdad y la propiedad. Es debido a esta finalidad por lo que los individuos consienten someterse a un poder común, y sino se cumplen estas condiciones, tienen derecho a romper el pacto y a recuperar su soberanía.
Así pues, Locke defendía una concepción liberal del estado y de la ciudadanía. Ser ciudadano quiere decir gozar de derechos fundamentales e inalienables. Ahora bien, estas libertades sólo pueden hacerse efectivas en un clima de tolerancia, un concepto clave en toda teoría ilustrada de la ciudadanía. La tolerancia la entendía Locke como libertad religiosa, es decir, como no interferencia del Estado en cuestiones de conciencia y como respeto por todas las confesiones por igual. Con el tiempo, se irá extendiendo también a las ideas filosóficas, políticas, sociales, etc.
El resultado es evidente: un gobierno que se llame liberal no puede imponer a los ciudadanos ningún credo religioso, ninguna ideología política, ninguna norma moral. Liberalismo y tolerancia son inseparables, como el anverso y el reverso de la moneda.
Si la Ilustración inglesa supuso el triunfo del Estado liberal de derecho, la francesa impulsó la creación del Estado democrático. Mientras Locke ponía énfasis en los derechos individuales y en la no interferencia del Estado en la vida privada de las personas, Rousseau defendía la primacía del interés general por encima de los intereses particulares de los individuos.
Para Rousseau, la forma ideal del Estado es aquella en la que las voluntades particulares convergen en la voluntad general, expresada por la asamblea de los ciudadanos y entendida como la encarnación del bien común.
Se trata, sin duda, de una idea revolucionaria que atacaba los fundamentos mismos del poder establecido y ponía las bases para la democracia. Si, como reza el lema kantiano, las personas somos capaces de pensar por nuestra cuenta, también debemos ser capaces de decidir autónomamente lo que queremos hacer con nuestras vidas sin que nos lo imponga una autoridad superior.
Debido a que la voluntad general no es la simple suma de las voluntades particulares, habrá que fomentar la educación cívica para evitar que nadie se desentienda de los asuntos comunes.
Esta educación debe fomentar los sentimientos de fraternidad entre los individuos y la conciencia de pertenecer a un mismo colectivo, la nación. Se trata de establecer una religión civil que fomente la participación ciudadana y la cohesión social.
Las ideas ilustradas tuvieron una influencia decisiva en los cambios sociales y políticos que se produjeron a lo largo del siglo XVIII, sobre todo en las revoluciones americana y francesa.
El pensamiento de Locke impregna por completo la Declaración de Independencia de Estados Unidos, proclamada en 1776, en virtud de la cual los antiguos súbditos de las colonias inglesas adquirían la condición de ciudadanos de un nuevo Estado.
Los fundamentos del nuevo estado eran los derechos inalienables del individuo, como la libertad y la igualdad. Y la mejor forma de preservarlos, un gobierno liberal y democrático donde cada uno fuese libre de buscar su felicidad. La tolerancia resultó fundamental en un país donde, actualmente, coexisten pacíficamente centenares de iglesias y confesiones religiosas.
La Revolución Francesa, por su parte, se inspiró directamente en la teoría rousseauniana del contrato social y la voluntad general. Estas ideas eran incompatibles con la monarquía absolutista del Antiguo Régimen, la cual derrocaron para instaurar en su lugar una República de ciudadanos libres e iguales. Hay que decir, sin embargo, que los excesos revolucionarios acabaron supeditando la libertad al terror, y que la igualdad teórica ocultaba la existencia de dos clases de ciudadanos: los activos, propietarios con derecho a voto, y los pasivos, privados de este derecho (entre los cuales se sitúan las mujeres).
A pesar de sus innegables sombras e imperfecciones, las revoluciones liberales del siglo XVIII, con sus declaraciones de derechos y su defensa de la soberanía popular, contribuyeron de forma decisiva a la consolidación de un ideal de ciudadanía que ha perdurado hasta nuestros días.
4. Actualidad.
Hemos visto cómo desde la polis griega hasta la Revolución Francesa se ha ido gestando un concepto de ciudadanía entendida como la posesión de derechos políticos y civiles garantizados por el Estado. Sin embargo, es un concepto insuficiente, porque, además de excluir la parte femenina de la sociedad, está falto de un tercer pilar fundamental: los derechos económicos y sociales.
En teoría, el Estado liberal de derecho configurado en los siglos XVIII y XIX garantizaba la libertad y la igualdad entre los ciudadanos. En la práctica, estos derechos quedaban restringidos a una minoría de población, a las clases acomodadas y educadas.
En efecto, ¿qué posibilidades tendrá de participar en la política el individuo que no tiene garantizadas las necesidades más básicas? ¿Qué interés en defender sus derechos puede tener quien, por falta de formación, desconoce incluso la existencia de éstos?
Estas contradicciones entre la teoría y la realidad, entre los supuestos derechos reconocidos por el Estado y su nula aplicación práctica para una gran masa de ciudadanos, contribuyeron a que surgiera un nuevo concepto de ciudadanía: la ciudadanía social.
Las raíces de este concepto se encuentran en las reivindicaciones sociales por parte del movimiento obrero a lo largo del siglo XIX. En parte por convencimiento, en parte por la presión popular, los gobiernos de Inglaterra o Alemania fueron introduciendo mejoras progresivas en las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Por otra parte, como ha demostrado el economista Keynes, el sistema capitalista sólo puede crecer y mantenerse con una elevada demanda, lo cual exigía mejorar las condiciones económicas de las clases menos favorecidas para que acabasen constituyendo una gran masa de consumidores.
Finalmente, las graves consecuencias económicas y sociales de la Segunda Guerra Mundial impulsaron la creación de un sistema universal de lucha contra la pobreza que se enfrentara a la creciente desigualdad y asegurase un mínimo vital a toda la población.
Esta idea se plasmó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada por las Naciones Unidas en 1948. Al margen de reconocer los derechos civiles y políticos, la nueva Declaración incorpora una tercera generación de derechos, llamados derechos económicos y sociales, sin los cuales el ejercicio de la ciudadanía sería más teórico que real.
A partir de este momento, ser ciudadano no significa únicamente igualdad ante la ley- Estado de derecho- y participación activa en el gobierno por medio del derecho al voto-Estado democrático-, sino también disponer de unas condiciones económicas y sociales que permitan el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Surge así el Estado social y democrático de derecho que incorpora a los valores de libertad e igualdad el de equidad. Esta equidad no debe entenderse como condescendencia del Estado hacia los más necesitados, sino como una cuestión de justicia social, como una exigencia ética.
Si todos somos ciudadanos, todos debemos gozar de iguales oportunidades para acceder a los bienes sociales (educación, cultura, trabajo, ocio), y esto implica una redistribución de los recursos por medio de los impuestos, las ayudas y las subvenciones.
Hay que reconocer que este Estado social sólo se ha realizado en algunos países avanzados- sobre todo en la Europa occidental- bajo la forma conocida como Estado del bienestar.
Este modelo se basa en la existencia de un fuerte sector público que garantiza el acceso universal y gratuito a la educación y a la sanidad, así como las pensiones y las prestaciones por paro o enfermedad. También forman parte del bienestar de los ciudadanos la cultura o el medio ambiente, razón por la cual es necesario invertir en el fomento de la cultura y en la preservación del medio.
El Estado del bienestar ha recibido diversas críticas, como las que le acusan de ser demasiado intervencionista. Hay quien cree que el bienestar es cosa de cada uno y que el Estado debería limitarse a garantizar la igualdad de oportunidades y unos mínimos vitales para todo el mundo. Si no se hace así, se corre el riesgo de caer en el Estado paternalista que trata a los ciudadanos como menores de edad o que actúa con fines meramente electoralistas.
A esta crítica se suma la de los que piensan que este modelo es insostenible por su elevado coste. Si los que generan riqueza ven cómo la carga fiscal que soportan no deja de aumentar, acabarán por cerrar su negocio, o bien por trasladarlo a otros lugares donde se paguen menos impuestos.
Lo cierto es que desde finales del siglo XX ha entrado en crisis el Estado del bienestar como consecuencia de una serie de factores vinculados a la globalización económica.
Entre estos factores destaca la liberalización de los mercados y los capitales, la deslocalización de empresas, las oleadas migratorias, las políticas de ahorro y privatización dictadas por el Fondo Monetario Internacional o la integración de los Estados en entidades supraestatales (Unión Europea, Mercosur, etc).
Si a todo esto le añadimos el envejecimiento progresivo de la población en los países desarrollados, con el consiguiente aumento de las personas que requieren prestaciones sociales, y la consolidación de un modelo de ciudadano tan exigente en el reclamación de más y mejores servicios públicos, como reacio a aumentar su contribución fiscal, a pocos les extrañará que el Estado del bienestar se encuentre actualmente en una situación difícilmente sostenible.
Sabemos que la globalización o mundialización es un proceso de creciente integración del comercio, las finanzas, las comunicaciones y el conocimiento. Los mercados locales se unifican en un mercado de dimensiones mundiales, los flujos de capital circulan libremente, el desarrollo de los transportes y las comunicaciones facilitan la movilidad y la circulación de las personas y de la información.
Como consecuencia de todo esto, el mundo se hace más pequeño, más interconectado y más interdependiente.
3 PERIODO - POSICIÓN POLÍTICA DE LOS MAYAS - AZTECAS - INCAS
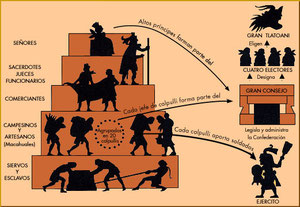

I.6.1 Organización Política:
Los mayas primitivos se agrupaban en pequeños caseríos, distantes unos de otros. Posteriormente fueron erigidos algunos centros ceremoniales. La vida de estos primeros habitantes del área maya dependía enteramente de los elementos naturales y del cultivo y recolección de sus cosechas. Con la vida sedentaria y la práctica continua de la agricultura primitiva, surgió lo que al principio fue el culto sencillo de la naturaleza y de los elementos ligados a la siembra, tales como el sol, la lluvia, el viento, las montañas, el agua, etc. Habría que imaginar que las sencillas ceremonias eran oficiadas y dirigidas por el jefe de la familia. Posteriormente, con la tecnificación incipiente de la agricultura, la práctica religiosa fue organizada en forma más compleja y surgieron los primeros sacerdotes profesionales. Los sacerdotes se convirtieron el los depositarios de la ciencia y adquirieron un poderpolítico creciente que los transformó en una casta dominante. A ellos se debió el perfeccionamiento del calendario, la cronología y la escriturajeroglífica.
En el siglo IV de nuestra era, la cultura maya se había establecido sólidamente en el norte y en el centro del Petén. La religión maya se había convertido en un culto sumamente desarrollado y complejo.
Hemos visto cómo la primera etapa de la civilización maya transcurre durante el ciclo correspondiente a la caza, a la pesca y recolección. También hemos conocido la etapa correspondiente al cultivo de las primeras plantas o período inicial de la civilización agrícola. Durante esta segunda etapa surgió una nueva unidad política que era la aldea gobernada por un consejo de jefes o cabezas de familia.La tercera fase del desarrollo de la civilización maya corresponde un orden social y económico, en el que predomina la mujer y se establece el matriarcado. La cuarta etapa de desarrollo se caracteriza por la consolidación de las formas esenciales de la civilización maya y por el paso del derecho materno al paterno definitivo.
En la época de mayor florecimiento de la civilización maya, la jerarquía del poder estaba conformada por:
- · Sacerdotes gobernantes
- · El sumo sacerdote maya (Ah-Kin-May)
- · El sacerdote (Halach Uinic)
- · Jefes y señores principales (Bacab)
- · Mayordomo real
- · Consejo de estado, integrado por los sacerdotes y gente principal
- · Jefes guerreros (Nacon)
 GEOHISTORICO POLÍTICO ECONÓMICO
LIC. MIGUEL .A. LOZADA .J
GEOHISTORICO POLÍTICO ECONÓMICO
LIC. MIGUEL .A. LOZADA .J